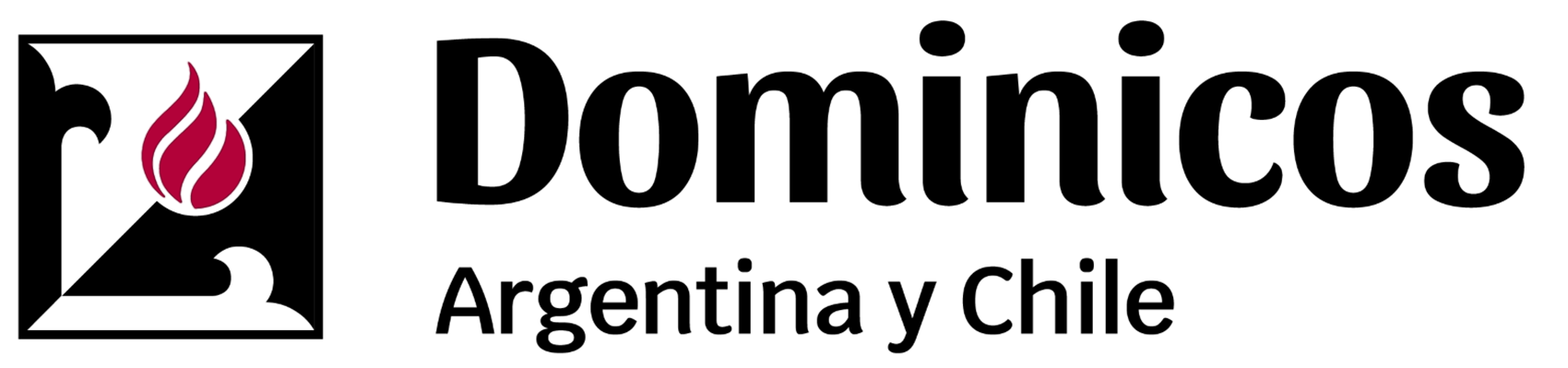Pentecostés
23 de mayo de 2021
Hch 2, 1-11 | Sal 103, 1ab.24ac.29bc-30.31.34 | Ga 5, 16-25
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 15, 26-27.16,12-15
Queridos hermanos
¡Hemos llegado a Pentecostés! Tal vez nosotros, influenciados por nuestros ritmos cotidianos, veamos al tiempo como un simple pasar de días en el calendario. Ningún día parece mayor ni mejor que el otro, cada uno tiene la misma duración y el mismo peso. Nosotros lo llenaremos con cosas más o menos rutinarias. O lo desperdiciaremos, para poder retornar a nuestras nuevas repeticiones con el ánimo cargado de viejos engaños que nos distraen de nuestra insignificante existencia.
Nada de esto puede pensar el cristiano, incluso cuando lo que nos rodea quiera llevarnos por allí. Mucho menos en el día de Pentecostés. Porque el día de hoy es radicalmente nuevo. Es distinto, ya que tiene la fuerza de unirnos con nuestro destino final, en el cual no habrá más envejecimiento, ni rutina ni cansancio.
La Iglesia así lo canta, e insiste en el “hoy”, en una bellísima antífona litúrgica. “Hoy han llegado a la plenitud los días de la Pentecostés”. Los días posteriores a la Pascua son como el “sábado de los sábados”, anticipo del descanso y la paz que anhelamos. Pero hoy es el día octavo que corona esos sábados.
Así lo veían los primeros cristianos. La Resurrección de Cristo inaugura un tiempo cualitativamente distinto, puesto que las cosas no suceden de acuerdo a un designio ciego. Por el contrario, todos los acontecimientos temporales están guiados por el que se llama a sí mismo “Alfa y Omega” (Ap 22, 13). Así como todo fue creado por y para el Resucitado (cf. Col 1, 16), todo será renovado por Él, “porque el mundo viejo ha pasado” (Ap 21, 4).
Nuestro tiempo ya no es, entonces, una simple cronología. No podemos vivir como aquellos que sólo ven pasar los días uno tras otro. No siempre serán vagos o perezosos. Quizás tengan muchas responsabilidades y dineros. Tal vez, al ver que el tiempo, condenado compañero de camino, se les escapa, se dediquen a aprovecharlo al máximo. Todo tipo de empresas y proyectos formarán parte de sus preocupaciones.
¡Nosotros no podemos vivir así! La confianza del cristiano no está en cómo exprime un tiempo pasajero que se le escurre de las manos, sino en que su destino le pertenece al Dios eterno.
Hoy, día de Pentecostés, es día de plenitud, día de paz. Este es el saludo que escuchamos de Jesús: “¡paz a vosotros!”. La paz, que no puede dar el mundo, nos viene por Cristo (cf. Jn 14, 27): Él es nuestra paz (cf. Ef 2, 14). La reconciliación que tanto anhelamos, la reconstrucción de la comunión rota por nuestros pecados, sólo puede recibirse como un don de lo alto.
Esta paz no podemos conseguirla más que como un fruto de la Cruz. Cristo lo da a entender cuando vincula la paz que nos otorga y las marcas de su Pasión, sus manos y su costado perforados. La reconciliación brota de la fuente del Cordero inmolado. Jesús, clavado y atravesado por la lanza, es el verdadero centro de la Historia y la unidad definitiva entre el Padre y los hombres.
“Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua” (Jn 19, 34). De Cristo muerto brota la verdadera agua, que renueva y vivifica al hombre. Se cumple así la promesa que había hecho: “si alguno tiene sed, que venga a mí” (Jn 7, 37), porque del seno de Jesús brotaron “ríos de agua viva” (Jn 7, 38). Es decir, el Espíritu Santo entregado a los que creen en Él.
Ezequiel había visto que del Templo, de su fachada oriental, surgía un río de aguas vivas que sanearía todas las aguas podridas y daría vida a todos los seres que se movieran en ese torrente (cf. Ez 47, 1-12). Pues bien, es del costado abierto de Jesús, verdadero lugar de encuentro entre Dios y los hombres, que surgió esa corriente de agua. Tenemos que dejarnos sanear por ella, sumergiéndonos en las profundidades del Espíritu. Sólo así encontraremos vida en abundancia. Esta renovación interior es fundamental para nuestra existencia. Sólo ella nos permitirá ser hijos adoptivos. Como dice el Apóstol, hemos recibido un Espíritu de adopción filial, “que nos hace exclamar: ¡Abbá, Padre!” (Rm 8, 15), y es el Espíritu de Dios el que nos testimonia que somos hijos de Dios (cf. Rm 8, 16).
No somos nosotros los que, como Prometeo, robamos a Dios el fuego que nos permite hacernos dioses. Es el mismo Padre el que envía a su Hijo para otorgarnos el Fuego divino ( ons vivus, ignis, caritas), de modo tal que podamos convertirnos en verdaderos hijos, deificados por su poder. La Pasión y Resurrección de Jesús no sólo nos han devuelto la paz y nos han reconciliado. El Don de Dios, que es el Espíritu del Hijo, nos transforma interiormente. De este modo, cuando nos dirigimos a Dios como nuestro Padre, como nuestro Abbá, no estamos repitiendo teatralmente una frase que no nos estaría permitido decir más que como una mímica. ¡No! Por el Espíritu Santo, llamamos así al Padre, con una palabra que no es un piadoso engaño, sino una que nos incluye – no puedo hablar sino con el cuidado y la delicadeza del que está ante un misterio grande e insondable – en esa eternidad en la cual el Hijo recibe su filiación única. Decimos “Abbá” con la misma palabra dirigida por el Hijo al Padre, fuera de todos los tiempos. Con la misma Palabra que es el Hijo. Somos hijos porque podemos participar de la filiación eterna de Jesús, porque somos pronunciados por el Padre cuando pronuncia su Palabra única y sustancial.
Madre Santa, llena del Espíritu Santo, tú estabas en ese día de Pentecostés. Tu presencia confortaba a los discípulos en la espera de la Promesa del Padre (Hch 1, 4). A ti te llamó el Poeta “Virgen madre, hija de tu hijo, / humilde y alta, más que toda criatura” (Vergine Madre figlia del tuo figlio, / umile ed alta più che creatura). Madre, obtennos y consérvanos el Espíritu de Jesús. Amén.
Fray Eduardo José Rosaz OP
Friburgo (Suiza)
Imagen: Pentecostés | Autor: El Greco | Fecha: Hacia 1600 | Ubicación: Museo del Prado.