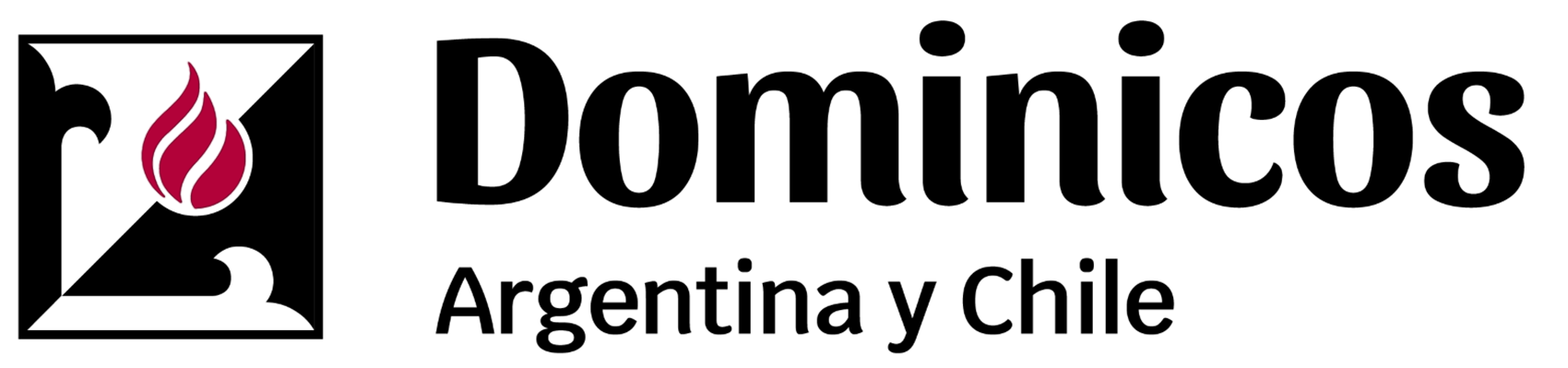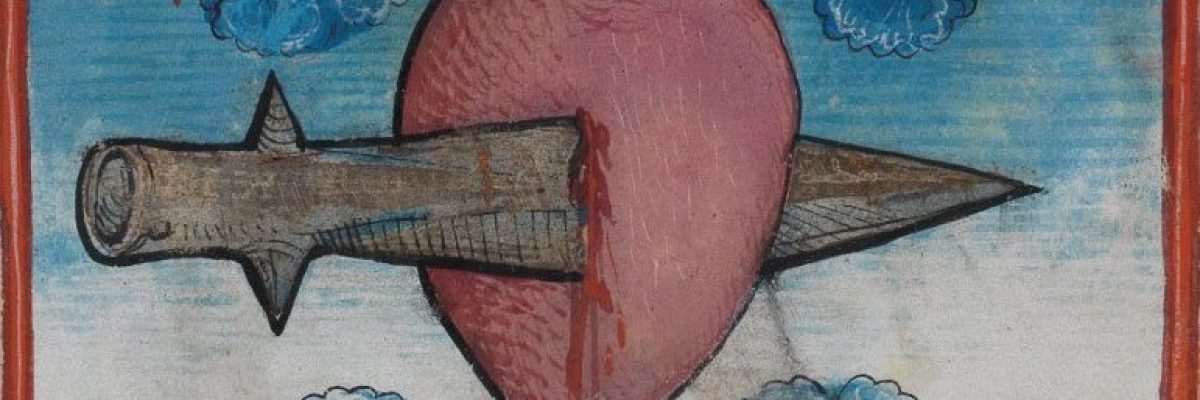25 de octubre de 2020
Ex 22, 20-26 | Sal 17, 2-3a.3bc-4.47.51a-51b | 1 Tes 1, 5c-10
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo 22, 34-40
Querido hermano:
Tal vez en algún momento hayas pensado que sólo un reducido número de personas se pregunta hoy por cómo agradar a Dios y por saber cuál es el mandamiento más grande. Parece que hay pocos doctores de la Ley, minuciosos escrutadores de antiguas Escrituras, que buscan establecer prioridades teológicas.
No es así. Sólo han cambiado algunas apariencias exteriores, porque la esencia del hombre es siempre la misma. Ningún hombre escapa a estas preguntas. Cada dios que nos hagamos tendrá su modo de complacerlo. En un nuevo paganismo, muchos ponen al medio ambiente como algo absoluto, superior en dignidad al hombre. Incluso con violencia, pueden buscar imponer sus creencias a muchas personas. Se multiplican así las prescripciones: hay que reciclar, andar sólo en bicicleta, ahorrar energía. Todas estas cosas son buenas, pero la naturaleza adquiere su dignidad por el hombre, no viceversa. Especialmente, cuando roba el santo nombre de “madre” para aplicarlo a seres creados para servirnos.
Mientras buscamos atraernos la amistad del dinero, divinidad atractiva como pocas, nos gustaría conocer sus preceptos: ¿ahorrar o invertir?, ¿ayudar a los demás o guardar todo para mí? ¿Cómo debemos agradarle?, ¿cuáles son los secretos del culto público que las naciones deben tributarle?Este exigente ídolo nos impone sus decretos para darnos su efímera felicidad, que sólo dura hasta que devolvamos nuestra materia (¡y nuestra alma!) a su dueño.
No, querido amigo, no es superfluo preguntarse por cómo agradar a Dios. Dime a quién adoras, y te diré qué tipo de jerarquías en los preceptos te plantear. Pero hay algo que no debe sorprendernos. Todos nuestros ídolos, los dioses que nos fabricamos con nuestras manos (cf. Jr 10, 9) y que nos procuran una felicidad de cotillón, triste remedo de la altísima vocación a la que estamos llamados, todos ellos nos dan una ley primera: “ámanos, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia”.
El amor requerido por ellos puede ser cáustico, sarcástico. El dinero dice: “¡Nunca tendrás suficiente de mí! Mientras más me desees y poseas, menos satisfacción te voy a dar. Pero exijo amor: un amor que ponga en segundo lugar a tu familia, a tus amigos, a tu salud, a tus aspiraciones más íntimas y profundas. ¡Soy un dios celoso, que no admite compañía!”. En la locura de su soberbia, blasfema macabramente: “Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá a uno y amará al otro; o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al Dinero” (Mt 6, 24).
En otras ocasiones, nuestro ídolo de turno es como aquellos parásitos que, luego de exprimir la savia y la sangre, matan a su huésped. Pero, con tanta mala suerte, que mueren con él. Estas mascotas de nuestra propia soberbia nos llevan a tal superficialidad que, un día, simplemente nos encontramos como esclavos de lo que pensábamos dominar para nuestro gozo. En otros tiempos había divinidades que exigían sacrificios humanos, especialmente de niños, para que el hombre pudiera ser grato a sus ojos. Hoy podemos decir que no hay nada nuevo bajo el sol. Los ídolos siguen demandando su diario alimento de egoísmo y brutalidad, que subordina la dignidad del prójimo a la fascinación por el dinero y a la satisfacción de placeres efímeros.
A Jesús le preguntaron cuál era el mandato grande de la Ley, y respondió que era el amor a Dios y al prójimo. Entonces, ¿en qué se diferencian este precepto y el que nos solicitan nuestros ídolos? Es decir, ¿en qué consiste ese amor, la caridad hacia Dios que nos pide Jesús? Debemos ser muy claros al respecto, pues se trata de la diferencia entre adorar al Dios verdadero o a los falsos dioses que, hoy como siempre (y como nunca), nos acechan para devorarnos. ¡Pequeña diferencia, en la cual se juega toda nuestra vida!
¿De qué se trata, pues, este amor? “No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó” (1 Jn 4, 10). A tal extremo llegó la caridad de Dios hacia nosotros “que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3, 16). En el momento supremo de la Última Cena, Jesús se dirige al Padre: “Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos” (Jn 17, 26).
Dios no exige al hombre ese amor demandante al que estamos costumbrados en nuestras relaciones humanas. No pide ser amado, para luego amar, como solemos hacer nosotros. Por el contrario, su amor siempre va primero, adelantándose a nosotros. Así sucede en la creación, así sucede en la recreación. La exigencia de dilección que dirige el Padre celestial a sus hijos está irrevocablemente precedida de su amor fundamental.
En todo esto se esconde una gran verdad: ¿quién puede pedir amor, sino sólo el que ama? No se trata de que debamos amar en búsqueda de recibir una respuesta de amor. Justamente allí el amor está dado con condiciones. A la larga, el que ama sólo para exigir ser amado demuestra que se basa en el egoísmo y que es, entonces, un falso amor.
Por el contrario, Dios, que nos amó primero, no se condiciona a nuestra respuesta. La busca, incluso la exige, pero no la pone como condición para que seamos amados por Él. Es la Gracia, que nos introduce en la familiaridad con la Trinidad y nos hace verdaderos hijos. Es, en toda ocasión, un don gratuito, que excede nuestros anhelos, deseos y acciones. Es el loco amor de Dios, que eleva a sus criaturas y las lleva a su intimidad.
Este tipo de amor, divino en toda su amplitud, se convierte también en criterio para nuestras relaciones humanas. El pecado las lesionó gravemente y, por eso, entró el egoísmo en ellas. ¡Qué difícil nos resulta amar a los demás sin esperar nada a cambio! Es casi imposible querer con caridad a nuestros prójimos, sin aprovecharnos, sin abandonar, sin lastimar. En este mundo necio, el amor ha sido rebajado a un mutuo intercambio de placeres, utilizándonos recíprocamente.
¿Será posible cambiar esta situación entre nosotros? “Para los hombres, eso es imposible, mas para Dios todo es posible” (Mt 19, 26). El precepto del doble amor no es una pesada carga, sino que es la única puerta por la cual podemos librarnos de la necedad y del pecado, porque la caridad “cubre la multitud de los pecados” (1 Pe 4, 8). Que la Virgen María, la toda llena del amor divino, interceda por nosotros para ser siempre dóciles a su voluntad.
Amén.
Fray Eduardo José Rosaz OP
Friburgo (Suiza)
Imagen: Wundmale Christi (Heridas de Cristo) | Artista: Anónimo | Fecha: 1486 | Detalle del Libro de oraciones de Waldburg-Gebetbuch, WLB Stuttgart, Cod. brev. 12, fol. 11r