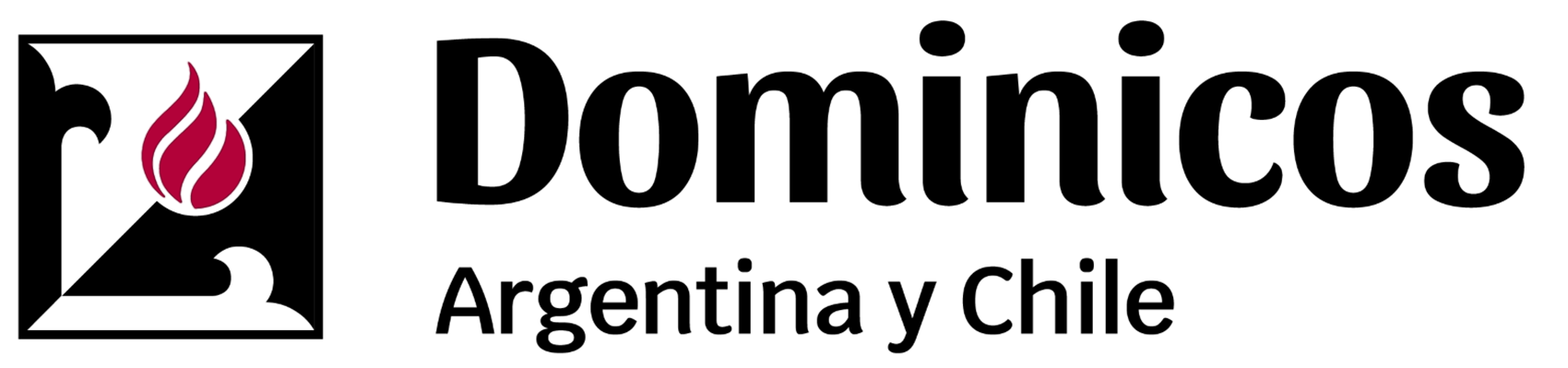Domingo XVII
25 de julio de 2021
2Re 4, 42-44 | Sal 144, 10-11.15-16.17-18 | Ef 4, 1-6
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 6, 1-15
Uno de los rasgos más claros del pensamiento católico, de la mirada propiamente católica sobre la realidad es la capacidad de tener una visión de unidad que no viole las legítimas diferencias. Pablo lo ha proclamado hoy: “Un solo Señor, una sola Fe, un solo Bautismo, un solo Dios y Padre de todos”, en una unidad que requiere la mutua aceptación en el amor teologal. Apoyados en nuestra fe y en nuestra razón, sabemos que todo remite a un principio de unidad, no de disgregación. Por el contrario, un pensamiento falsamente emancipado de su relación con el Creador solo parece ver oposiciones: oposiciones de clases sociales, oposiciones de intereses económicos o de derechos puramente individuales, oposición de géneros. Podríamos decir, parafraseando un famoso libro del filósofo J. Maritain, que la mentalidad moderna distingue para separar, mientras que la mentalidad tradicional distingue para unir.
Estos domingos hemos podido contemplar esta propiedad en la vida del Señor. Jesús alimenta el cuerpo y nutre el espíritu. Con su enseñanza, con su ejemplo, con la Gracia que nos obtiene. A imagen suya, nosotros queremos afirmar todo lo bueno, no las oposiciones estériles. La contemplación y la acción. La libertad humana y la Providencia divina. La fe y la razón. La misericordia corporal y la espiritual. En estas “y” se apoya una visión del mundo totalmente distinta de aquella que propone suplantarlas siempre por una “o”, que siempre dejará fuera algo.
Hace poco más de 50 años, el 25 de julio de 1968, en la Iglesia se confirmó de modo definitivo una gran “y”. El papa Pablo VI, en su Encíclica Humanæ vitæ, imprescindible para nuestro tiempo, reafirmó el Magisterio ordinario de que no es lícito para ningún matrimonio regular el nacimiento de sus hijos mediante la anticoncepción artificial (química, de barrera, por mutilaciones de los órganos, o de cualquier otro tipo). Esta enseñanza no es simplemente una prohibición, sino que es la convicción profunda de que, en el matrimonio, en la relación íntima entre esposos, la separación entre la capacidad para dar vida y la capacidad para entregarse mutuamente la propia vida no corresponde a la imagen de Dios impresa en nuestra naturaleza.
La donación recíproca entre el hombre y la mujer, que solo se conforma al plan de Dios en el Matrimonio, no puede excluir la apertura a los hijos para encerrarse como fin único en sí misma. Es como si esa unión solo alcanzara su verdadera altura cuando se encontrara dispuesta a acoger a otro, al hijo que es siempre don divino. Solo la regulación natural, según los períodos de fertilidad, asegura esta apertura, si es que se quiere espaciar la prole.
Esta visión puede ser compartida también por aquellos que no son cristianos. Sin embargo, es especialmente vinculante para nosotros. La unión matrimonial entre el marido y la mujer, cuando están bautizados, es reflejo de la entrega de Jesús por su Esposa, la Iglesia. La apertura a la fecundidad por parte de los cristianos está llamada a ser imagen de la fecundidad del amor de Nuestro Señor, que se da sin reservas, que derrama vida en abundancia, que nos llama a ser hijos. Jesús, como buen Esposo, dice cada día a la Iglesia, sin reservas, sin impedimentos, sin divisiones: Esto es mi cuerpo.
Cuando nuestro país debatió y aprobó, sacrílega y estultamente, el asesinato de los niños en gestación, muchos proponían (esperemos que con buena intención) continuar aumentando la distribución de anticonceptivos y preservativos para la prevención de abortos. Desde un punto de vista humano y del sentido común, y según muchos pensadores e investigadores, esto es una falacia, una falsa solución. Desde el punto de vista cristiano, es un error y una carcajada del demonio, que no reconoce la integridad de la persona.
Ante tantas propuestas—o, mejor dicho, ante tanto grito y necedad—, queda solo una revolución. La revolución es la Tradición. Lo único que puede sanar las heridas de nuestra soledad, lo único que puede darnos la esperanza y el arrojo que supone aceptar al niño, lo único que puede regenerar la relación entre el hombre y la mujer, es la propuesta cristiana de la castidad. Pablo VI lo reconoció—y, si no queda grande, profetizó—con gran acierto. En una sociedad impregnada por la división entre el goce de la unión matrimonial y la capacidad de acoger una nueva vida, en una cultura de la anticoncepción, el Papa decía que se abriría un “camino fácil y amplio” “a la infidelidad conyugal y a la degradación general de la moralidad. No se necesita mucha experiencia para conocer la debilidad humana y para comprender que los hombres, especialmente los jóvenes, tan vulnerables en este punto, tienen necesidad de aliento para ser fieles a la ley moral y no se les debe ofrecer cualquier medio fácil para burlar su observancia. Podría también temerse que el hombre, habituándose al uso de las prácticas anticonceptivas, acabase por perder el respeto a la mujer y, sin preocuparse más de su equilibrio físico y psicológico, llegase a considerarla como simple instrumento de goce egoísta y no como a compañera, respetada y amada”. (HV 17)
Queridos hermanos: esto también es el pan que necesitamos comer nosotros y nuestros contemporáneos. Jesús ordenó a sus discípulos, luego del milagro: “Recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada”. No hay partes del Pan de vida de Jesús, de su enseñanza entregada a la Iglesia, que sobren. Nada hay dispensable, nada hay accesorio. El Evangelio de la Vida, la apertura a servirnos de los dones que Dios nos ha dado, de servirnos de ellos tal como Dios los configuró: nada de esto es una cuestión de simple vida privada. Nuestra alegría y nuestra felicidad (terrena y eterna) dependen de la aceptación de la totalidad del mensaje de Jesús.
Comencé esta predicación diciendo que la visión católica busca ver la “y”: la unidad, la armonía, la integración. Pero también hay una gran “o”. O Dios o el pecado; o la ley de Dios o la rebeldía. Nuestro Señor tiene una misericordia que nunca podremos abarcar, y ningún pecado escapa de su poder de perdón. Pero el primer movimiento de su misericordia es siempre mostrarnos qué es contrario a su voluntad y a su amor. La Verdad es su primera misericordia. En la reconciliación sacramental está siempre abierto el perdón divino, que se basa siempre en el plan que el Señor ha inscripto en nuestro corazón para llegar a Él. ¡Quiera interceder por nosotros, en estos tiempos de tanta necesidad de oración, María, la Madre del Viviente, para convertirnos y volvernos hacia nuestro Dios con un corazón indiviso!
Fray Eduardo José Rosaz OP
Friburgo (Suiza)
Imagen: Mosaico bizantino | Fecha: Siglo XIV | Ubicación: Iglesia del Santo Salvador (Chora o Kariye Camii, Estambul).