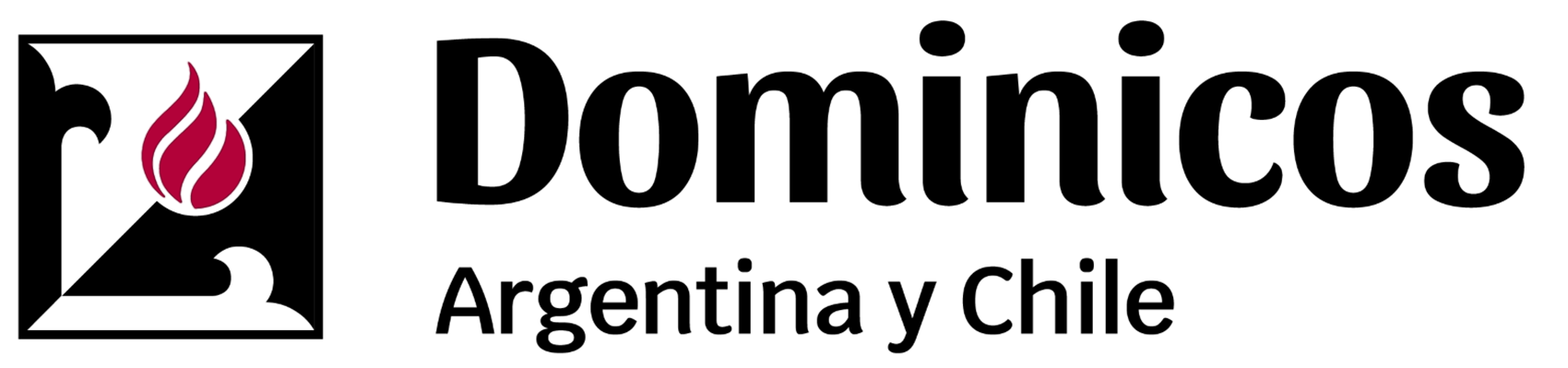Queridos hermanos:
Hace ochocientos años, el 6 de agosto de 1221, fiesta de la Transfiguración, fallecía santo Domingo de Guzmán. Por motivo de esa fiesta, su celebración se trasladó primero al 4 de agosto y luego al 8. Estamos celebrando, entonces, el octavo centenario del Dies natalis de santo Domingo de Guzmán. Dies natalis es una expresión romana antigua que significa “día del nacimiento” y se refiere al cumpleaños. Pero los cristianos utilizaron esta expresión para referirse no al nacimiento a esta vida, sino al nacimiento a la otra vida, a la vida eterna, es decir, el día de la muerte, particularmente de los mártires. A nuestra sensibilidad puede parecer raro llamar día del nacimiento al día de la muerte, pero esta forma de hablar de los cristianos no es caprichosa, sino que contiene una verdad: el día de la muerte es más importante que el día del nacimiento, ya que en él se cierra el destino último del hombre. Así lo dice el Eclesiastés: “Más vale buena fama que suaves perfumes, y el día de la muerte más que el día del nacimiento” (Qo 7,1). Y comentando este versículo, san Jerónimo dice que “en el momento de la muerte se sabe cómo somos, pero en el momento del nacimiento se ignora cómo seremos”; y agrega: “Considera, hombre, la brevedad de tus días y que, una vez deshecha tu carne, rápidamente cesarás de ser. Procúrate una fama más larga para que, así como el perfume deleita con su aroma el olfato, así toda tu posteridad se deleite ante tu nombre” (san Jerónimo, comentario al Eclesiastés VII, 2). Santo Domingo es ese hombre cuya fama es mejor que el perfume. Así pues, siendo nosotros posteridad de Domingo deleitémonos aspirando la suave fragancia de su memoria.
Quisiera que nos detengamos en un aspecto particular de santo Domingo. Se dice de él que tenía por costumbre hablar siempre “con Dios o de Dios” (“cum Deo vel de Deo”). Es decir, sólo Dios. Fuera de Dios nada retenía su mirada. El vivo deseo de Dios que tenía le permitía ver la vanidad del mundo. Hablar “con Dios o de Dios” era para él un programa de vida basado en la oración y la predicación. Implicaba, en primer lugar, la santificación de la lengua, guardándola no solamente del uso pecaminoso, como la mentira, la murmuración o las groserías, sino incluso del aquel hablar que sin ser malo no es religioso. Domingo se autoimponía un silencio religioso para ofrecer su lengua a Dios “como hostia viva, santa, agradable a Dios” -tal como exhorta san Pablo en la carta a los Romanos-. Y como un cáliz es reservado de todo uso profano para realizar una función sagrada, así Domingo guardaba su lengua de toda conversación sobre asuntos del mundo y la utilizaba para Dios solo: ya sea orando o predicando. ¡Ah! queridos frailes, si el Señor Jesús dice de todos los hombres que deberán rendir cuentas por toda palabra ociosa (Mt 12, 36), ¿cuánto más no deberemos temer la palabra vana nosotros que estamos dedicados a la predicación? “No salga de vuestra boca palabra dañina, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchen” (Ef 4, 29).
En la oración Domingo desahogaba su alma ante Dios. Durante largas noches de oración pedía sobre todo por los pecadores, de los cuales se compadecía fuertemente, hasta las lágrimas. Pero hablar con Dios no se limitaba a la oración vocal, sino que abarcaba toda su vida contemplativa: desde la celebración de la Misa, que lo enardecía en el fuego del amor a Dios, hasta la lectura de la Sagrada Escritura, que encarecía a sus frailes para que no dejasen pasar un solo día sin leer al menos una página.
En segundo lugar, Domingo hablaba de Dios a los hombres, es decir, predicaba. Notémoslo: hay algo que decir sobre Dios. Lamentablemente, hay quienes piensan que hay cosas más importantes y más urgentes sobre las cuales hablar. Como si dijeran: “hablar un poco de Dios está bien, pero ahora pasemos a los temas serios de la vida”. ¡Qué desgracia! ¿Existe realmente algo más importante y necesario sobre lo cual hablar que sobre Dios? El predicador no tiene otro tema que Dios. Si dice, por ejemplo, algo acerca de la situación actual de la Iglesia, no es sino en la esperanza de que eso sea percibido como algo relativo a Dios o al menos que ayude a orientarse hacia él. Digámoslo sin rodeos: al predicador no le interesa hablar ni de economía, ni de ecología, ni de política, psicología o sociología. Si abre su boca en algún asunto de ese ámbito, es sola y únicamente porque quiere mostrar lo que de Dios hay allí y cómo esas realidades pueden ordenarse hacia él. E incluso cuando lo hace mantiene cierta mensura. Quien no se imponga silencio, terminará, tarde o temprano, hablando de cualquier cosa menos de Dios.
Además, hablar de Dios nos recuerda que no alcanza con predicar con el ejemplo. Sin duda, el ejemplo da fuerza a las palabras. Pero la palabra es necesaria, no basta el ejemplo mudo. Efectivamente, Dios, como Maestro interior, puede instruir a los hombres sin necesidad de mediación de palabras humanas. Pero no ha querido hacerlo así ordinariamente. Sino que quiso valerse de la cooperación de los predicadores como instrumentos. “De hecho, -dice san Pablo- como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación” (1Cor 1, 21), predicación -se sobreentiende- de Cristo crucificado. Quienes están inflados por la “sabiduría” de este mundo siempre mirarán con desprecio la fe en el crucificado. Sin embargo, paradójicamente, por esa fe se alcanza una ciencia y sabiduría mayor que cualquier otra ciencia de este mundo. Santo Domingo vivió entregado a esta predicación asumiéndola como un oficio, el oficio de la Palabra: de la palabra de la predicación, pero también de aquella Palabra eterna que, encarnada para nuestra salvación, nos comunicó la verdad del Padre.
Se ha resumido la vida de Domingo diciendo que de día hablaba a los hombres acerca de Dios, y de noche hablaba a Dios acerca de los hombres.
Fray Alvaro María Scheidl OP
San Miguel de Tucumán
Imagen: Tavola della Mascarella | Anónimo | Fecha: 1235-1240