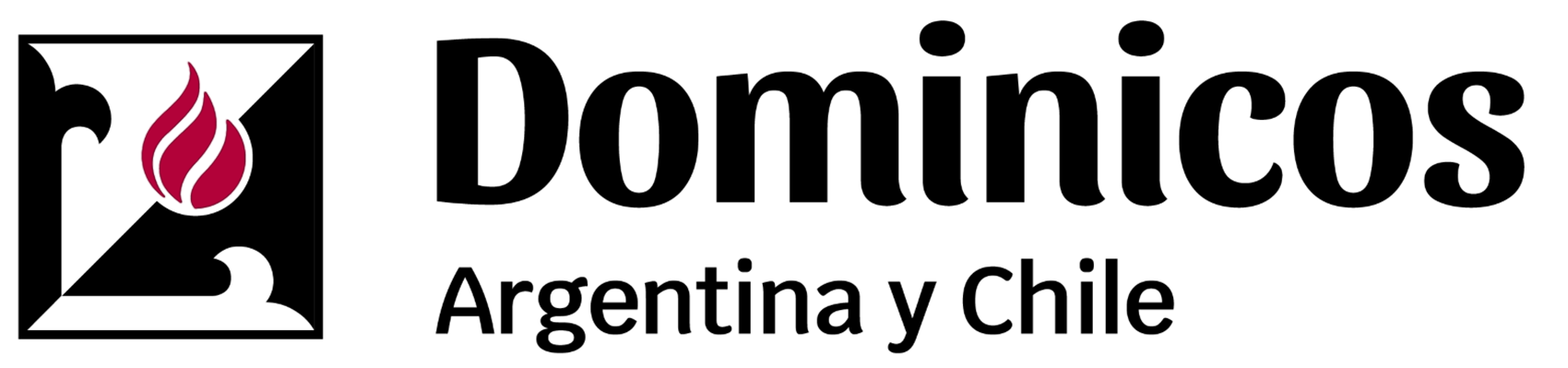28 de marzo de 2021
Is 50, 4-7 | Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 | Flp 2, 6-11
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 11, 1-10
+ Lectura de la Pasión San Marcos 14, 1 – 15, 47
Los hombres soportan fácilmente a un señor injusto,
pero a un señor justo ningún hombre lo soportará:
sus nobles se rebelarán, sus caballeros lo traicionarán
y avanzará, como yo avanzo, solo.
(G. K. Chesterton, El retorno de Don Quijote)
Querido hermano:
Hubo un día en que las piedras gritaron. Rocas invocadas para que suplieran los gritos ausentes. Rocas con aspecto de cráneo, pedestal inanimado del Cordero redentor. Rocas que recibieron, en su cavidad, a la semilla buena que vino a nuestra tierra para morir y poder dar fruto. Piedras y rocas que son corazones endurecidos por el pecado (el tuyo y el mío, amigo mío), pero que también son ungidos por la sangre que nos limpia.
Hubo un día en que las piedras gritaron. Se acercaba su Rey, el Señor Dios que llega con poder. Venía a cumplir todo lo que estaba escrito. Venía a hacer la voluntad del Padre. Era un Rey de extremo poder, pero un Rey que venía “humilde y montado sobre un asna” (Mt 21, 5; cf. Za 9, 9). Su última semana en Jerusalén, Ciudad de Paz, habría de ser como una coronación. El Hijo de Dios tuvo su ceremonia y sus insignias.
Hubo un día en que las piedras gritaron. El trono de su Creador estaba siendo clavado en ellas. “El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde podrán construirme una casa?” (Is 66, 1): esto habían escuchado las mismas rocas poco tiempo antes—¿qué son unos siglos para estos polvorientos testigos? El Pastor herido, el Ungido perfumado estaba destinado a ser colocado en el árbol alto que flexionaba sus ramas para recibirlo. Sobre su cabeza brillaba un titulus, testigo silencioso pero inapelable de un reinado paradójico, de un reinado mucho más real que los efímeros imperios eternos de este mundo. Y las piedras gritaron, estremecidas junto con serafines y querubines extasiados ante un Dios que mostraba semejante amor ante tanta ingratitud.
Hubo un día en que las piedras gritaron. Habían funcionado como pedestal para el Cordero que había soplado el Espíritu. El estremecimiento iba a ser transformado en terremoto y en rompimiento, pues los muertos serían liberados. ¡Si los discípulos callaban, ellas gritarían, gritarían de modo tal que todos estuvieran obligados a escucharlas!
Hubo un día en que las piedras gritaron. Su Señor justo, aquel a quien sus leales traicionaron y sus nobles abandonaron, yacía inerme en una cavidad. Había llegado hasta allí solo, pues había gustado hasta las heces el amargo cáliz del pecado que no cometió. ¡Solo! Era el único de su linaje que podía ponerse en la brecha. En una brecha donde fue destrozado y desfigurado hasta no ser reconocible.
Hubo un día en que las piedras gritaron. El Rey de los muertos avanzaba sin compañía hasta las raíces de las montañas. Y más abajo todavía. El Rey de los vivos, depositado inerme en el sepulcro de los cuerpos, avanzaba solo hasta las raíces de la muerte, hasta el sepulcro de las almas. Allí debía buscar a sus antiguos padres, engañados por el autor del fraude. Allí mostraría al Príncipe de este mundo que había sido engañado con el mismo arte que él usara antaño. ¡Llevaría la medicina allí donde el enemigo había causado la herida!
Hubo un día en que las piedras, finalmente, callaron. El Segundo Adán hizo nuevas todas las cosas. La roca rodó y el grano dio fruto. Las piedras callaron porque el Redentor gritó su Victoria crucificada y su Cruz victoriosa. Las piedras callaron, a la espera de que, en esta Semana Santa, nosotros nos unamos con un corazón purificado a nuestro Rey, que triunfa en la humillación y que, muerto, reina como el Viviente.
Fray Eduardo Rosaz OP
Friburgo, Suiza
Imagen: Lamentation of Christ | Autor: Anatoly Shumkin